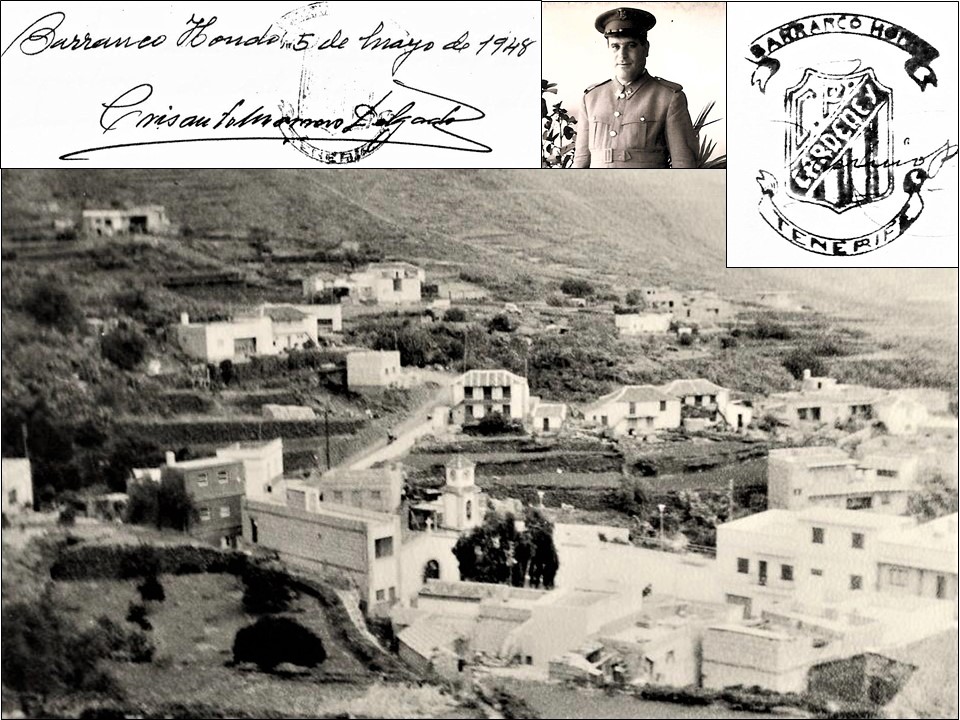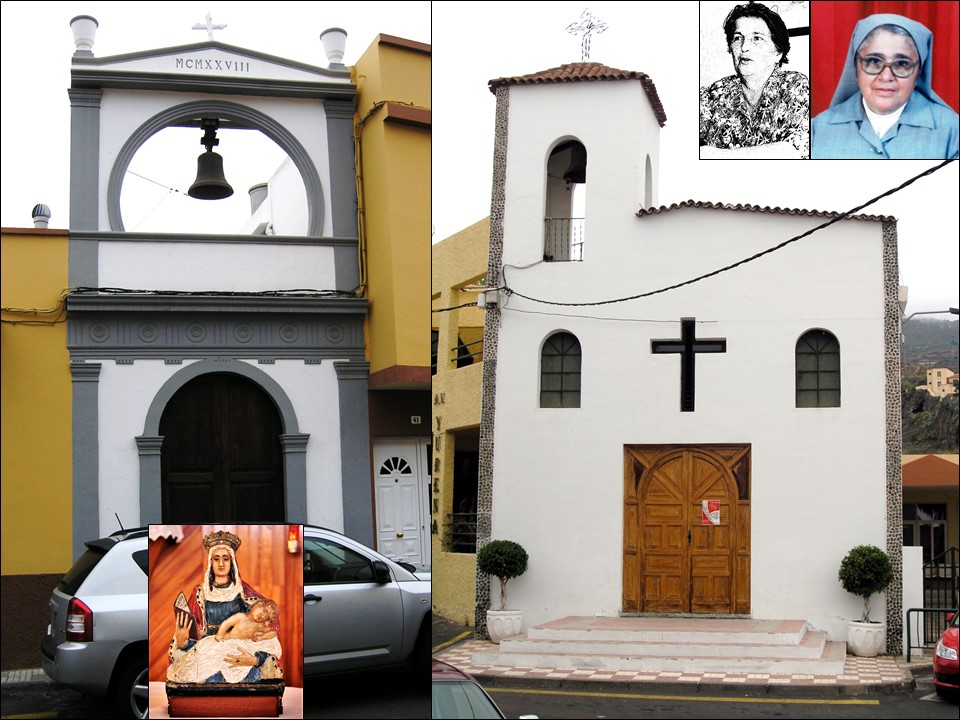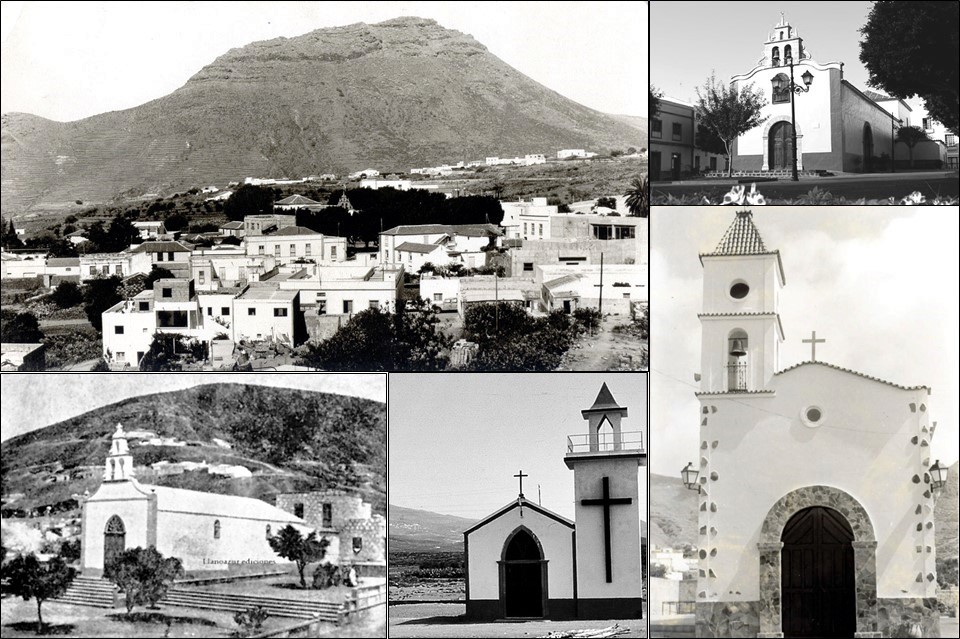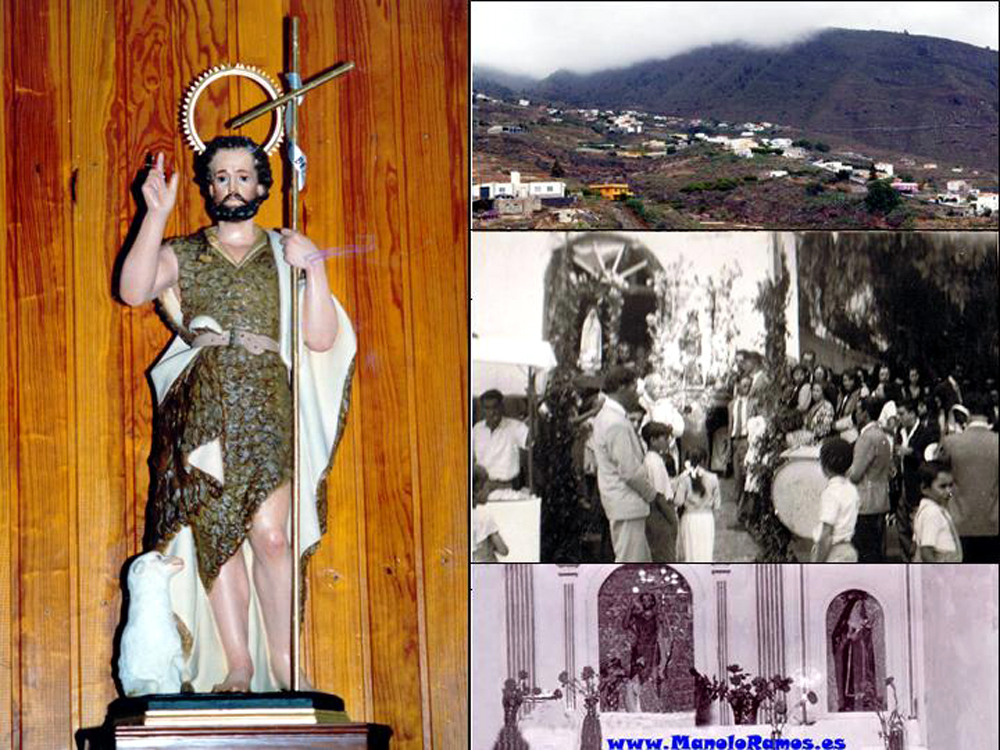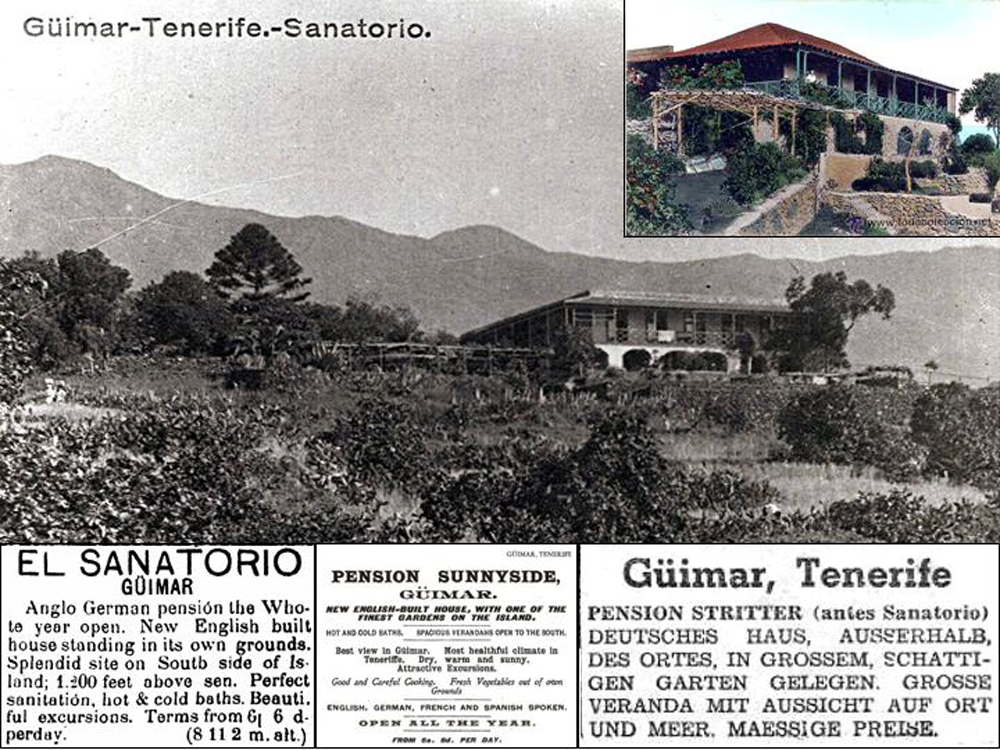El presente artículo está dedicado a una de las numerosas orquestas de baile que han existido en la villa de Arafo. Llevó por nombre “The Six Men”, por el número de miembros que la componían, y solo permaneció en activo algo menos de dos años. No obstante, en ese tiempo llevaron su buen hacer musical a salas de numerosas localidades tinerfeñas e incluso de Lanzarote. La mayoría de sus miembros eran araferos, siendo uno de ellos su coordinador, don Adalberto Albertos Albertos, a pesar de ser el más joven del grupo.
El presente artículo está dedicado a una de las numerosas orquestas de baile que han existido en la villa de Arafo. Llevó por nombre “The Six Men”, por el número de miembros que la componían, y solo permaneció en activo algo menos de dos años. No obstante, en ese tiempo llevaron su buen hacer musical a salas de numerosas localidades tinerfeñas e incluso de Lanzarote. La mayoría de sus miembros eran araferos, siendo uno de ellos su coordinador, don Adalberto Albertos Albertos, a pesar de ser el más joven del grupo.
Tres meses después de la disolución del conjunto músico-vocal “Los 5 de Arafo” , en junio de 1969 se formó una nueva orquesta en la villa de Arafo, con tres componentes de la anterior más otros tres músicos nuevos, la cual fue bautizada como “The Six Men”, en inglés para darle un toque de modernidad. Como ya se ha indicado, fue coordinada y dirigida por don Adalberto Albertos Albertos (cofundador y saxo tenor), a quien acompañaban dos de la orquesta anterior: don Rubén Delgado Coello (cofundador y trompeta) y don José Marrero Albertos (órgano), los tres araferos; a ellos se sumaron tres nuevas incorporaciones: don Quírico Coello Albertos (contrabajo eléctrico), también hijo de Arafo, don Antonio García (batería), de Igueste de Candelaria, y don Miguel (vocalista), de La Laguna…
En el siguiente enlace se puede descargar el artículo completo: